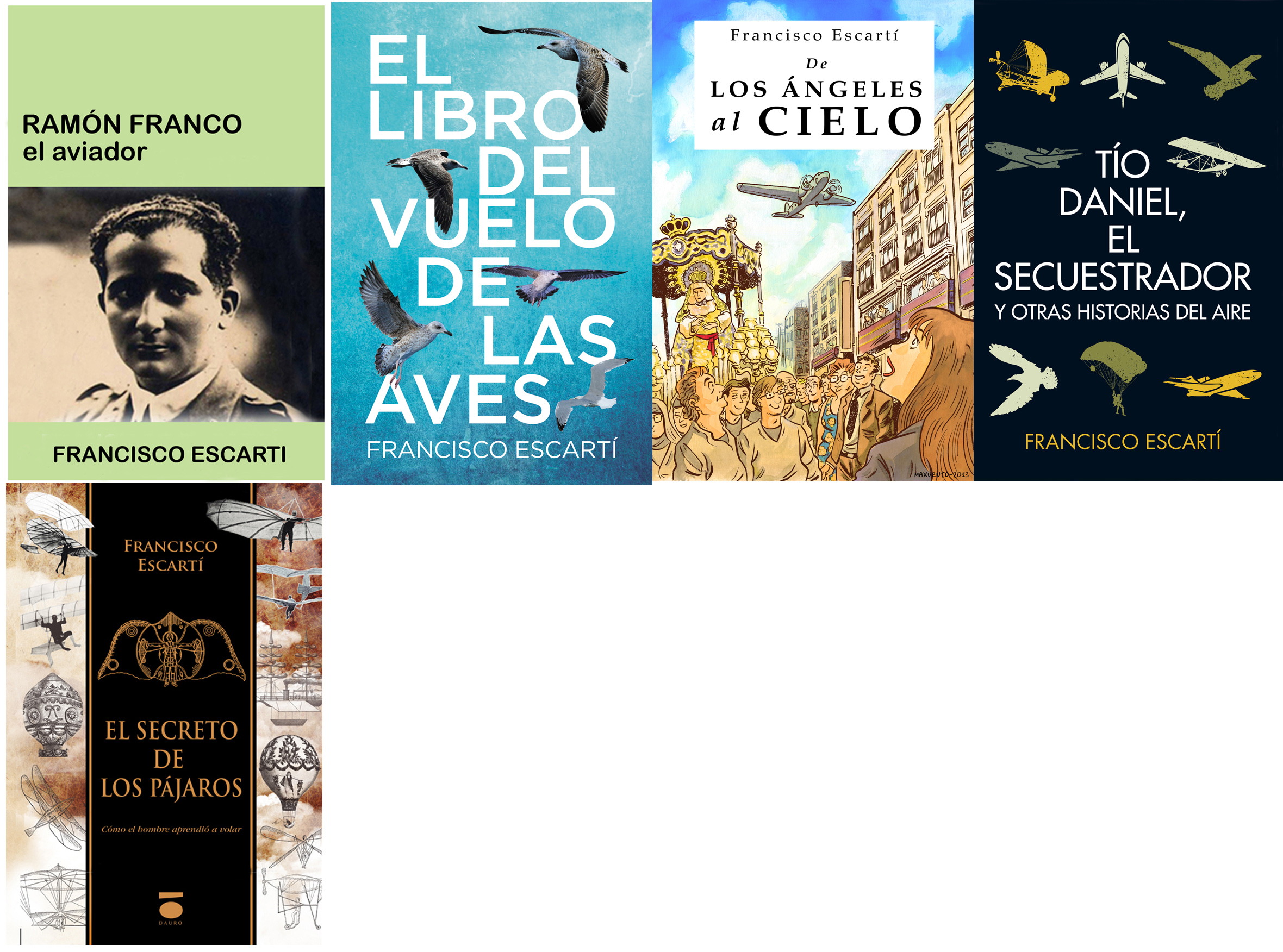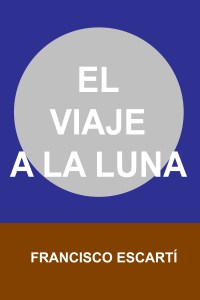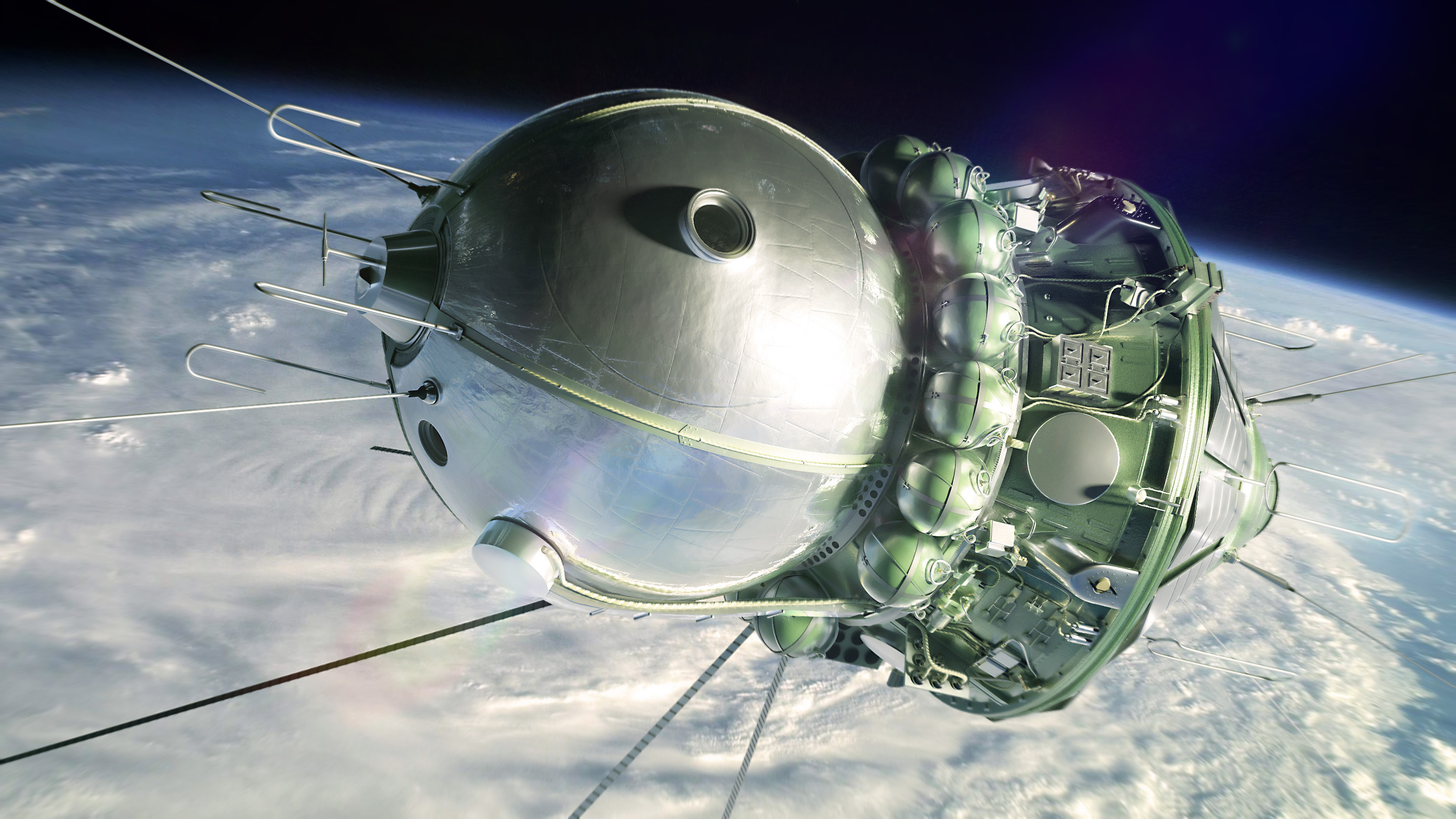Nunca imaginé que una empresa privada española se lanzara a la conquista del espacio y menos después de escribir El viaje a la Luna, un libro que me obligó a estudiar el tortuoso camino que siguieron los entusiastas de la exploración espacial, desde que comprendieron que era posible salir de la Tierra, hasta que el hombre pisó la Luna. Es una historia en la que se mezclan e interfieren los sueños románticos de unos visionarios con el deseo de alcanzar la supremacía militar, científica y social de las naciones, todo ello manipulado, sin ningún pudor, por los políticos de turno. A pesar de que desde hace unos diez años, con la irrupción en el negocio espacial de compañías privadas en Estados Unidos, como SpaceX, Blue Origin, Virgin Orbit o Astra Space, se ha producido una auténtica eclosión de lanzamientos de pequeños satélites y proyectos de turismo espacial, lo que podría sugerir una cierta popularización de estas actividades, todo cuanto rodea al espacio sigue siendo un asunto especialmente sensible para la gente, como un símbolo de poder económico, tecnológico y científico. Por eso, pienso que las naciones más poderosas se prestarán con facilidad a dificultar cualquier intento de alteración del orden de los países en el escalafón de logros espaciales. Y esta es una dificultad adicional, nada despreciable, que lastrará los emprendimientos en el sector.
Cuando supe, hace algunos años, que en España existía una empresa, PLD Space, que tenía la intención de fabricar cohetes para poner pequeños satélites en órbita, pensé que era una buena noticia, aunque el proyecto exigiría vencer numerosas dificultades. Este fin de semana vi en YouTube la presentación que ha hecho la compañía del lanzamiento del Miura 1, que no es un toro, sino un cohete que despegó de la base de Arenosillo el pasado 7 de octubre. La verdad es que el asunto me pareció muy interesante. Uno los asistentes al acto, durante el turno de preguntas, comentó que el lanzador no había entrado en el espacio y por tanto PLD no podía arrogarse el mérito de ser la empresa privada europea ganadora de aquella supuesta carrera espacial. Y así fue, porque la trayectoria del lanzador alcanzó su apogeo con una altura de unos 46 kilómetros, si no recuerdo mal, y la puerta del espacio la ubicó el famoso físico húngaro, Teodoro von Kármán, en 100 kilómetros sobre el nivel del mar. Si el Miura 1 hubiera subido los 80 kilómetros —que inicialmente tenía previsto— la cuestión del espacio habría pasado, pero no con la trayectoria que describió con la que no se debe presumir de conquista espacial. PLD dio unas magníficas explicaciones de por qué a última hora se cambió la trayectoria, debido a la meteorología, por razones de seguridad y cobertura económica de riesgos. Otro aspecto del vuelo que no salió bien fue la recuperación del cohete, que por lo visto cayó de costado al mar, debió romperse y se hundió. También se les preguntó a los representantes de la empresa si habría otro vuelo del Miura 1 con el que se podría intentar un mayor acercamiento al espacio. Parece que la compañía decidirá si es conveniente o no efectuar ese segundo vuelo, en función de un análisis en profundidad de los datos que han coleccionado del primero. Por lo demás, PLD declaró que el ensayo había sido un éxito porque el comportamiento del lanzador se ajustó en casi todo a las previsiones, con pequeñas salvedades como ocurrió durante la etapa del vuelo subsónico.
El objetivo de PLD no es el Miura 1, un lanzador suborbital, y no creo que vaya a gastar más dinero ni tiempo con este aparato que al lado de su verdadero objetivo, el Miura 5, no deja de ser un juguete. Le ha servido para demostrar a sus inversores y las instituciones europeas que es capaz de desarrollar la tecnología y enviar a la sociedad el mensaje de que, para España y su soberanía, este proyecto tiene una gran importancia, ya que le permitirá ser uno de los pocos países del mundo con tecnología capaz de acceder al espacio: creo que, actualmente, tan solo nueve la poseen.
La historia de PLD Space data del año 2011, cuando la fundaron Raúl Torres, Raúl Verdú y José Enrique Martínez, en Elche, y se ha ido desarrollando con lentitud, desde la nada. Durante los primeros cinco años los avances fueron escasos ya que hasta el año 2016 apenas había conseguido reunir tres millones de euros de capital semilla y un préstamo del CDTI (NEOTEC), pero ese año, la Agencia Espacial Europea le adjudicó un contrato relacionado con las futuras lanzaderas lo que le permitió capturar el interés de inversores que aportaron 6,7 millones. Al año siguiente, en 2017, la Unión Europea le otorgó una subvención de cerca de dos millones de euros y en 2018 y 2020 se produjeron inyecciones de capital de siete y nueve millones de euros, respectivamente. Fue una captura de fondos ardua y condicionada a pequeños avances y reconocimientos institucionales.
Elon Musk creó SpaceX en el año 2002 y contrató a un pequeño grupo de expertos para construir su primer cohete, el Falcon 1, algo que pensaba montar y lanzar en cuestión de un año. Musk contaba para este proyecto con 90 millones de dólares de los 180 que tenía en acciones de la empresa Pay Pal.
El Falcon 1 no se parecía en nada al Miura 1, era un lanzador orbital que, al despegar, su motor proporcionaba quince veces más empuje que el motor cohete del lanzador español. Los plazos del desarrollo del cohete se demoraron, pero, aun así, el 28 de septiembre de 2008 el Falcon 1 de SpaceX se convirtió en el primer lanzador privado, con motores cohetes de propelente líquido, que alcanzaba el espacio y situaba en una órbita espacial baja, una carga de prueba de más de cien kilogramos de peso. Por el camino se quedaron tres intentos de lanzamiento que fracasaron, financiados, principalmente, por agencias gubernamentales de Estados Unidos y la propia empresa.
Decía antes, que el Falcon 1 y el Miura 1 no son comparables: el primero es mucho más potente que el segundo. Además, establecer paralelismos entre SpaceX y PLD es un dislate, pero no tengo otro referente. La cuestión es que pasaron unos seis años desde que la empresa española juntó suficiente dinero para abordar el lanzamiento del Miura 1, más o menos los mismos que le costó al estadounidense poner en órbita su Falcon 1. La empresa de Elon Musk se gastó unos 90 millones de dólares en el desarrollo del Falcon 1, PLD nos ha dicho que en el Miura 1 ha invertido unos 30 millones de euros, pero hay que tener en cuenta las diferencias de envergadura entre ambos lanzadores.
Todo apunta a que, desde que PLD dispuso de los fondos que necesitaba hasta el momento en que su primer cohete voló, ha transcurrido un tiempo razonable y el dinero que ha gastado no parece excesivo, lo realmente complicado empieza ahora.
La vida del Falcon 1 fue corta y, después de otro lanzamiento en 2008, en el que puso en órbita un satélite de ATSB, entidad pública malaya, SpaceX, para abaratar el coste por kilogramo del transporte de cargas espaciales, decidió abandonar este lanzador y focalizar sus esfuerzos en el desarrollo de otro, en parte reutilizable, y mucho más potente: el Falcon 9. Abandonó el Falcon 1 y transcurrieron dos años más hasta que el nuevo cohete empezara a volar. Desde junio de 2010 hasta el año 2023, la familia de cohetes Falcon 9 ha efectuado 274 lanzamientos, de los que 272 tuvieron éxito y a partir de 2015, después de impulsar la carga de pago, parte de estos lanzadores aterriza automáticamente, con una extraordinaria tasa de éxito (240 veces de 251 intentos).
En total, se estima que SpaceX invirtió unos 300 millones de dólares en el desarrollo del Falcon 9 y los vuelos comerciales de la empresa se iniciaron siete años después de su creación.
PLD tiene que pasar del Miura 1 al Miura 5, un monstruo si se compara con el primero, es algo mayor que el Falcon 1 y bastante más pequeño que el Falcon 9 de SpaceX. Pretende hacerlo en dos años, lo que en principio no es descabellado si tiene suerte, aunque el tiempo parece justo. Lo que es evidente es que necesitará una cantidad de dinero para el desarrollo muy superior a los 30 millones de euros que ha invertido en el Miura 1.
Si analizamos la cuestión desde una perspectiva técnica, cabe esperar que, si PLD logra reunir una considerable cantidad de dinero, el Miura 5 se convertirá en el primer lanzador orbital de una empresa española, dentro de unos años.
Como comentaba al principio de este artículo, en el negocio espacial, la política siempre anda por el medio. SpaceX es hijo de la política de la agencia espacial estadounidense (NASA) que le permitió adjudicarle 278 millones de dólares para el desarrollo del Falcon 9 (y la nave espacial Dragon), en 2006, cuando la compañía estaba a punto de fracasar comercialmente con el Falcon 1, y otro de 1600 millones de dólares en 2008 para transportar carga. Entre 2006 y 2013, la NASA puso en marcha programas (COTS y CRS) para incentivar el desarrollo de una industria privada de lanzadores que permitiese abaratar los costes del transporte espacial. SpaceX y otras startups norteamericanas surgieron de la nada gracias al COTS.
La Agencia Europea del Espacio (ESA), anunció en mayo de 2023 el lanzamiento de una iniciativa para el desarrollo de transporte comercial de carga (CCTI), con intenciones similares a las de la NASA con el COTS, pero con un retraso de 17 años. Este programa consta de tres fases, de las que únicamente se conoce el importe económico de la primera: dos millones de euros para realizar un estudio preliminar. Con respecto a la segunda y tercera fases, cuyos adjudicatarios pueden ser distintos a los de la primera, su aprobación, así como los importes de las ayudas, quedan pendientes de la reunión del consejo de los 22 ministros de ESA del año 2025. Mientras que el COTS y CRS de la NASA distribuyeron centenares de millones de euros entre las nuevas empresas estadounidenses, la cantidad que la agencia europea está dispuesta a invertir es incierta. En cualquier caso, los países siempre esperan recibir de ESA, contratos para sus empresas en proporción a sus aportaciones.
Siguiendo con ese dudoso paralelismo entre SpaceX y PLD, ahora le correspondería a ESA hacer una importante aportación al proyecto de la empresa española para que desarrollase el Miura 5. Desgraciadamente eso no va a ocurrir, al menos con la inmediatez necesaria. La empresa española tendrá que abordar su programa de desarrollo, durante los próximos años, con fondos propios, en un entorno espacial europeo algo complicado en el segmento de los lanzadores.
Hasta ahora, la asociación franco-alemana Arianespace ha sido el principal proveedor de lanzadores en el mercado europeo con el Ariane 5 y los cohetes de menor tamaño, Vega. ESA también ha utilizado los cohetes rusos Soyuz, extraordinariamente fiables, hasta que se desencadenó la guerra en Ucrania. Ariane 5 ha quedado obsoleto y el sucesor, Ariane 6, no estará disponible hasta dentro de un par de años, pero muchos estiman que este nuevo lanzador ha quedado anticuado antes de su estreno.
PLD no es la única startup europea de lanzadores, incluso hay otra española, Pangea Aerospace en Cataluña, varias en Alemania como ISAR Aerospace o HyImpulse, las francesas MaiaSpace y Sirius Space Services, la británica Small Spark y algunas más. El éxito de varias startup norteamericanas, la demanda creciente de lanzaderas para poner en órbita pequeños satélites en todo el mundo y la sensación de que Arianespace con Ariane 6 y Vega no se bastarán para cubrir con eficiencia las necesidades de la ESA en un futuro próximo, han desencadenado en Europa un movimiento regenerador, que pretende emular la transformación del mercado de transporte espacial que tuvo lugar en Estados Unidos hace ya muchos años.
Es este un negocio intensivo en capital y muy cercano a la política, que en Europa atraviesa una crisis porque la experiencia americana obliga a nuestras instituciones a reconocer la eficiencia de la industria privada, frente al modo tradicional de las agencias espaciales de gestionar sus aprovisionamientos de servicios mediante contratos de recuperación de costes más beneficio. ESA, que necesita suscribir contratos de transporte por un importe de 800 millones de euros anuales, va a ser el cliente de referencia para cualquier startup europea que quiera introducirse en el sector. Disponer de abundantes recursos financieros y al mismo tiempo del apoyo político de la Unión Europea, será igualmente necesario para garantizar el éxito de una nueva empresa. Todo parece apuntar a que la solución pasará por que algunas de las actuales startups europeas de varios países, cuya solvencia técnica pueda demostrarse, se aglutinen y acopien el caudal político necesario para que en 2025 la ESA les adjudique los fondos necesarios para construir la nueva lanzadera europea.
En cualquier caso, PLD se merece suerte en este lance con sus miuras y estoy convencido que la va a tener.